En el dilatado catálogo de José María Sánchez-Verdú (Algeciras, 1968) encontramos títulos dedicados a los más variados conjuntos e instrumentos, así como óperas, teatro musical y músicas para películas de cine mudo. La mirada del compositor hacia el hecho musical —o más bien, sonoro—, no es tampoco estrecha ni excluyente y por tanto se reconoce interesado en el arte sonoro, las instalaciones y culturas de diferentes lugares del mundo. Uno de los conjuntos para los que aún no había compuesto es la banda de música. El 27 de abril se estrenó Memoria de la isla verde, un encargo del clarinetista Manuel Martínez al que se adhirió posteriormente la Banda Municipal de Barcelona (BMB).
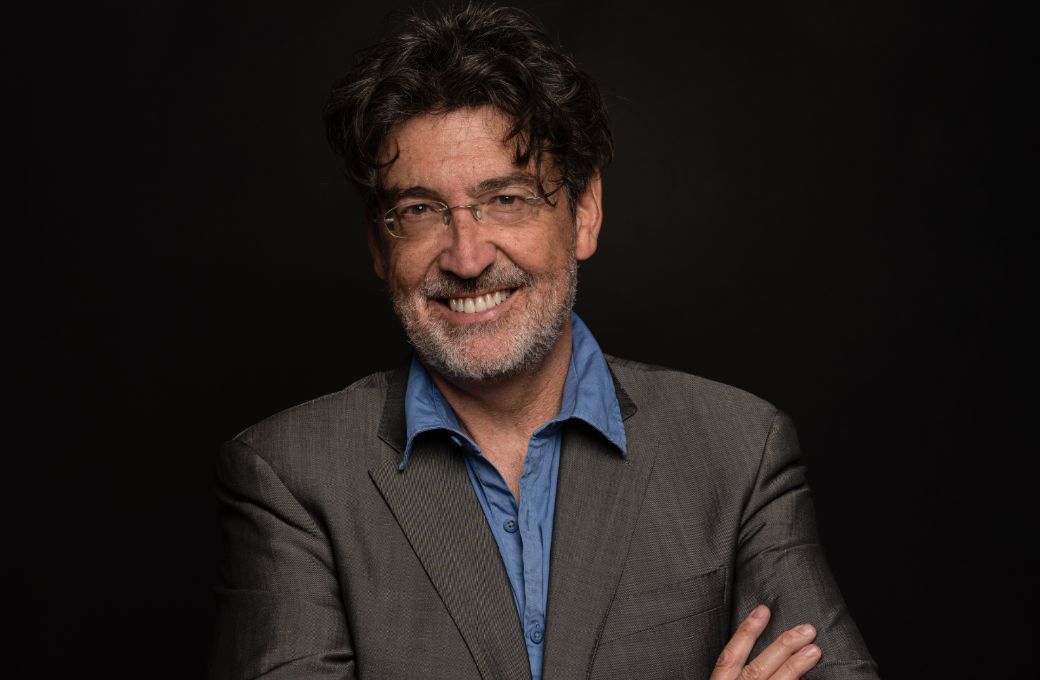
José María Sánchez-Verdú siente “un grandísimo respeto hacia las bandas de música, porque tanto en la Comunidad Valenciana como en Galicia, donde también es un fenómeno potente, en Castilla La Mancha o en Holanda, entre otros lugares, son sinónimo de educación musical. Consiguen que el lenguaje musical esté en cada pueblo, en cada familia. Me parece increíble. Es una de las actitudes más loables que hay en la cultura musical y, es verdad, que en gran parte es un mundo amateur, pero gracias a ese mundo tan amplio surgen grandísimos músicos y solistas profesionales”. De hecho, a modo de preparación para componer Memorias de la isla verde, el compositor formó parte del jurado de la última edición del Certamen Internacional de Bandas de Música de València, el concurso más antiguo del mundo en esta especialidad. Como él mismo añade, “quería empaparme de esta tradición extendida a lo largo de ese Mediterráneo que tanto marca mi obra”.
Para los lectores que no estén familiarizados con las bandas de música diremos que es un instrumento cargado de tradición y que fluctúa desde sus orígenes entre lo popular y lo culto. Sirve como medio de formación para el músico y para el público, y de divulgación y democratización del repertorio, tradicional y paradójicamente, orquestal. Sin embargo, no sólo de transcripciones de música sinfónica viven las bandas. Un ingente catálogo original escrito expresamente para ellas —en su mayor parte desconocido por el gran público— ha proliferado a lo largo de su historia. Precisamente, uno de sus máximos defensores es José Rafael Pascual-Vilaplana, actual director de la Municipal de Barcelona. Encargado de dirigir el estreno de la nueva obra de Sánchez-Verdú, muestra un posicionamiento claro: “la banda de música es una herramienta con una potencialidad extraordinaria para transmitir las ideas creativas de la composición contemporánea”.
Por su parte, Sánchez-Verdú reconoce que las bandas de música permanecen ancladas en un canon en el que predomina “la tonalidad o el estilo de la música de películas”, por lo que ha buscado otro camino, haciendo valer esa capacidad de renovación propia de algunos creadores que destacaba Pierre Boulez en El país fértil. Paul Klee. Un libro, traducido recientemente por el propio Sánchez-Verdú, en el que el músico galo explica cómo le influyó la obra del pintor alemán. Por ello, éste dice estar convencido de que, con la banda de música, “viniendo de esa gran tradición de la que hablamos también se puede reflexionar sobre otras formas de hacer y de pensar”. Con esto “no va a dejar de ser el mismo tipo de agrupación y sus miembros los mismos intérpretes”, opina, pero sí se pueden reivindicar otros lenguajes que se abran a estéticas distintas. Como ejemplo pone el trabajo de uno de sus alumnos, preocupado también por la especulación sonora en el ámbito de las bandas de música, José Miguel Fayos-Jordán, y otros colegas a los que él se suma “para enriquecer y para aportar diferentes visiones en lo que se denomina música actual”. Además, esta actitud tiene mucho de aventura creativa. Según explica: “para mí el arte sin aventuras es muy aburrido. Creo que es importante aventurarse, porque ahí es donde encuentras cosas que te pueden llegar más profundamente que otras reiteradas antropofágicamente una y otra vez”.
En Memoria de la isla verde, el objetivo de su autor es que los oyentes encuentren en ella una oportunidad de “percibir experiencias y formas poéticas diferentes que pueden ser bellas y muy interesantes sin tomar el camino fácil y repetido”. La parte solista es virtuosística, como corresponde “a la calidad y habilidad” del clarinetista Manuel Martínez, pero se aleja de otras páginas para el instrumento como Inscriptio (Deploratio IV) o Elogio del horizonte puesto que la misión de la obra es diferente: “la banda sinfónica no tiene nada que ver con una orquesta. Todo cambia: el material, la acústica, las velocidades. Aquí me enfrento al hecho de tener, por ejemplo, bombardinos, dos tubas, seis saxofones, clarinetes primeros, segundos y terceros, dos contrabajos… Es una orografía muy diferente a la de la orquesta y, si tú haces una carretera por el desierto, tienes que tomar decisiones distintas a si la haces a través de una jungla. Mi primera aventura con la banda ha sido muy excitante”, concluye.
Una de las particularidades de más valor que puede alcanzar la obra de un compositor es que se distinga de la de otros. Por eso, en lo dilatado de una carrera conviven estilemas que persisten en todo su recorrido y otros nuevos que surgen para hacer que cada partitura sea original. En este momento, al compositor andaluz se le han juntado cuatro primeras audiciones, “eso no lo puedo planificar muy bien”, apunta, y que le han obligado a simultanear “varios territorios cercanos, pero que, en este caso, no se parecen en nada”. Porque la escritura depende “mucho de qué tipo de agrupación vaya a interpretar la partitura, con qué orquestas o en qué ámbito me muevo. Da la casualidad de que acabo de estrenar en Barcelona un Stabat mater para soprano y grupo barroco, una obra que no tiene nada que ver con lo que hablábamos de la Banda Municipal. ¿Qué tiene que ver la tiorba, el clave o la vihuela de arco con la plantilla de una banda sinfónica? Nada. Es otro mundo diferente. Para mí es tan normal trabajar con instrumentos antiguos que los uso mucho más que los modernos”. Otro ejemplo es Libro de ninfas para flauta de Pan y órgano, que Silvia Márquez-Chulilla y Matthijs Koene presentarán próximamente en Alemania: “casi suena un poco a cachondeo” este emparejamiento, opina divertido.
No obstante, Sánchez-Verdú reconoce que, “a veces, hay ciertos elementos que te pueden interesar y, a lo mejor, de una obra a otra hay algo que se queda. Como una sustancia que te permite quizá tomar otro camino diferente”. Una de esas constantes es el interés por reproducir y repetir patrones sonoros transmutados de la geometría, “porque la geometría es repetición y es un aspecto que me fascina”. Ya habló profusamente de esto en su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando hace un año, pero en este caso, aplica estos principios a Geometrías del fuego, un homenaje al escultor de Cuenca Gustavo Torner, quien está a punto de cumplir cien años. Para el músico, Torner “es el maestro en superponer figuras: un círculo con un triángulo y un cuadrado. En la materia que emplea hay algo de misticismo y me parece mágico que juegue con esa idea. Me ocurre lo mismo cuando analizo la obra de Eduardo Chillida, un artista que para mí también es muy importante. También lo es Pablo Palazuelo, de cuyo trabajo me enamoré hace muchísimos años, cuando descubrí sus esculturas geométricas y la forma que tiene de transponer las dos dimensiones del plano a las tres de la arquitectura. Me pareció fascinante. Además, me di cuenta de que yo estaba haciendo cosas similares en música. Y todo esto me llega por otra parte del arte islámico. Sus juegos geométricos con la ornamentación siempre es algo que tengo detrás. Esas combinaciones de teselas y mosaicos me sugieren ostinati que nada tienen que ver con la música minimalista. No en vano, vengo de Andalucía.”


